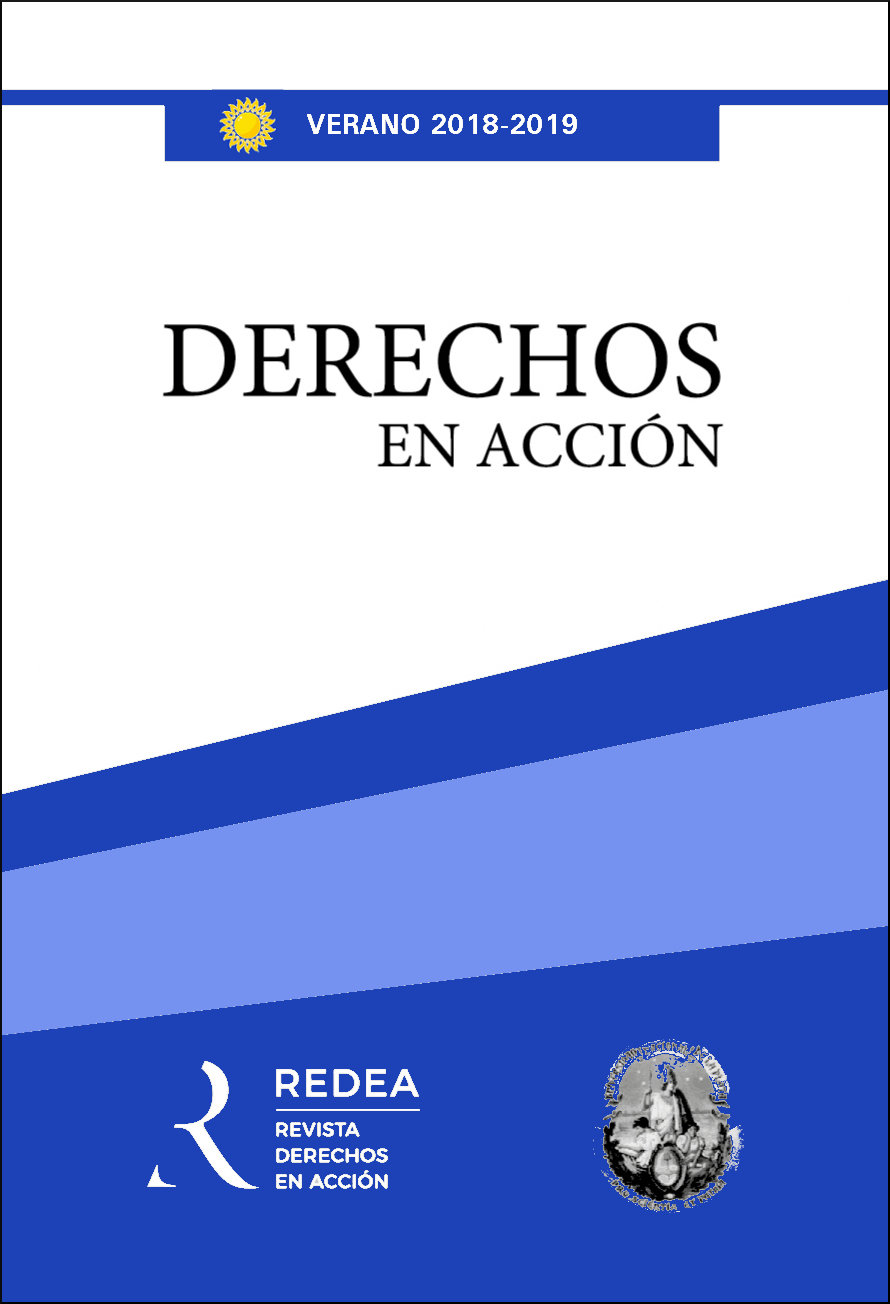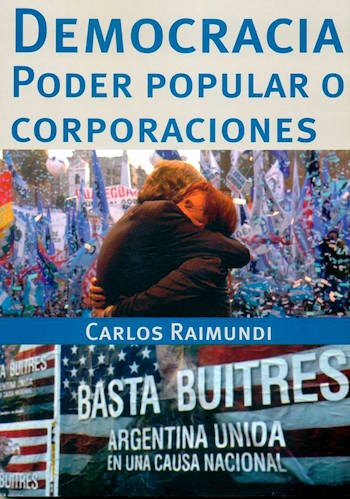Está claro que la noción de soberanía estatal no posee un rol tan preponderante como el que desempeñara durante buena parte del siglo XX en el sistema de poder internacional. Su relevancia está cruzada por decisiones provenientes de los poderes económicos trasnacionalizados, por organizaciones de la sociedad civil y por el sistema multilateral. Principios inherentes a la soberanía del Estado-nación como los de autodeterminación de los pueblos y de no-injerencia en los asuntos internos de otro Estado, cohabitan hoy con otros principios que resaltan el valor de la persona humana por sobre la construcción estatal, como el derecho de intervención y el deber de injerencia, en tanto se vean amenazados derechos humanos fundamentales.
Estos principios más recientes informan, junto con los anteriores, un entramado de normas e instituciones comunitarias que relegan, sin duda, aquella condición del Estado soberano como sujeto casi excluyente de la política internacional.
De todos modos, los Estados nacionales siguen teniendo un papel ineludible en la configuración de las reglas de juego a nivel internacional. A lo que quiero llegar, como primer esbozo conceptual de este capítulo, es a que ningún Estado, por poderoso que sea, puede actuar en soledad, o permanecer indiferente del complejo cuadro de situación mundial de nuestros días, sin pagar por ello un elevado precio con relación a las condiciones de vida de su población.
No obstante, y a pesar de lo dicho, el sujeto jurídico-político de las relaciones internacionales continúa siendo el Estado, con las características propias del modelo diseñado en el Tratado de Paz de Westfalia. Y entre los 194 Estados reconocidos por la Organización de Naciones Unidas, algunos son, comprensiblemente, más relevantes que otros.
Detengámonos un instante en una pregunta central: ¿de qué hablamos cuando hablamos del Estado? Nos referimos a un concepto eminentemente jurídico y político, a diferencia de la Nación, que es una construcción de origen cultural, sociológico, en algunos casos, pero no siempre, incorporada a los límites políticos del Estado. Aquello que se nos enseñaba desde una simplificación extrema: “el Estado es la nación jurídicamente organizada”, no es necesariamente así. En algunos casos, la nacionalidad puede coincidir con la organización jurídica estatal, en otros casos existen naciones sin Estado y en otros estamos en presencia de Estados plurinacionales. Como la Yugoslavia de Tito, que albergaba a serbios, croatas, macedonios, bosnios, montenegrinos. O el caso de Checoslovaquia, que fue una “necesidad” jurídica de la primera post-guerra. O, últimamente, el Estado plurinacional de Bolivia consagrado bajo la presidencia de Evo Morales. Siguiendo el criterio inverso, pero también diferenciando Estado y Nación, luego de la primera guerra mundial se decidió desmembrar el Imperio austro-húngaro.
Ahora, lo que sí es verdad, es que los Estados tienen componentes muy fuertes de la Nación, como la lengua, la religión, la historia, la unidad geográfica y, finalmente, la creencia en el destino común. Pero eso no es lineal. Eric Hobsbawm, en un libro muy interesante que se titula “Naciones y nacionalismos desde 1780”, advierte que no necesariamente la lengua madre es un componente estructural del Estado, lo mismo que no siempre lo es la religión. En algunos casos lo ha sido, y en otros no. No obstante, una cosa es admitir que no necesariamente la unidad lingüística o religiosa define por sí misma al Estado, y muy otra sería negar que tanto el lenguaje como la religión poseen una incidencia muy pronunciada en la composición del Estado.
Lo que sí me animo a afirmar es que aun cuando faltase la unidad lingüística o religiosa, la unidad de destino sí da gran sentido a la Nación, y de allí a la categoría de Estado nacional. Se trata de la sensación compartida de que hay un camino común para llegar a un objetivo compartido. Hasta que cuestiones muy fuertes de poder logran desintegrar esa unidad, como sucedió por caso con la separación de la “Gran Colombia” en tres Estados (Colombia, Ecuador y Venezuela) o con los estados pseudo-soberanos que ocupan el istmo de América Central. No hay razones lingüísticas ni religiosas ni históricas suficientes para justificar que esos siete países provengan de sendas “naciones” o “nacionalidades” diferentes. Tampoco podemos hablar de “naciones” convertidas en Estados, cuando nos referimos a países de pequeñas dimensiones como Luxemburgo, Liechtenstein, San Marino o el Principado de Mónaco. Y tenemos casos de comunidades que se escinden de una comunidad nacional mayor como el caso de Singapur respecto de Malasia, y que a partir de un rasante desarrollo económico fortalecen sus rasgos comunitarios.
En definitiva, existen Estados muy pequeños que juegan un rol estratégico y refuerzan su sentimiento nacional, como Singapur, y otros que juegan igualmente un rol estratégico como Panamá, pero que han delegado gran parte de su soberanía. Adonde quiero llegar es que al hablar de Estados nacionales modernos nos estamos refiriendo a múltiples situaciones, y muy diversas entre sí.
Al mismo tiempo, tenemos sobrados ejemplos de Estados creados a partir de cuestiones religiosas como Israel, el proceso de Palestina, o en su momento el Estado de Pakistán, que se separa de la India por su condición mayoritariamente islámica. Y en sentido contrario, comunidades de origen religioso muy diverso se mantienen dentro de un mismo Estado por razones geopolíticas propias o externas, como es el caso de la coexistencia de shiítas, sunnitas y kurdos en Irak.
La segunda post-guerra juega un rol de bisagra en cuanto a la organización del poder mundial, hay un antes y un después. El acta fundacional de las Naciones Unidas está firmada por 51 Estados independientes, que eran prácticamente todos los existentes por esa época. En la actualidad estamos lindando los 200. Esto indica que en el lapso de cincuenta años se ha cuadruplicado el número de Estados considerados “soberanos”, al menos en términos jurídico-formales.
Por su parte, los años 50, 60 y 70 representan un período de fuertes luchas por la descolonización y la aparición de los denominados movimientos de liberación nacional en Asia y en África, contra los protectorados ejercidos por las potencias coloniales y las oligarquías internas. Los primeros hitos de este proceso los constituyen la fundación del Estado de Israel, la independencia de la India y la instauración del sistema comunista en China continental, relegando al antiguo régimen de Chiang Kai-shek a la isla de Formosa, hoy Taiwán (aunque Naciones Unidas no reconoce a la China de Mao Tsé-tung hasta 1972).
Este proceso de descolonización muestra dos cosas: desde el punto de vista político, aquella confrontación entre el mantenimiento de los protectorados y los movimientos de liberación nacional forma parte de la confrontación este-oeste. Y desde el punto de vista cultural, una ola de grandes movimientos políticos que luchan por la independencia, poniendo de relieve factores ideológicos y no sólo económicos, que en muchos casos adquieren una adhesión popular superior que las cuestiones estrictamente financieras. Es decir, el mundo luchando por algunos ideales de emancipación y no únicamente por objetivos materiales inmediatos.
En nuestros días, el mundo islámico —bastante superior al llamado “mundo árabe”, nótese que Indonesia, por ejemplo, es el país musulmán de mayor población del mundo y no es árabe— desempeña un papel preponderante en el cuestionamiento de la hegemonía cultural de Occidente. África pone en cuestión la hegemonía de Occidente en cuanto a los riesgos sanitarios e inmigratorios, China la pone en cuestión desde lo comercial y lo económico, y la recuperación de Rusia desde el punto de vista político. Esta hegemonía de Occidente en términos de valores, significa que todo, prácticamente sin excepción, tiene que ver con el dinero, con objetivos estrictamente individuales —no colectivos— y materiales por excelencia. Concluyó la etapa de las convicciones. Estamos en crisis civilizatoria de las vocaciones, de los ideales, de los objetivos que no tengan que ver exclusivamente con el dinero o con lo material. Este es el terreno que pretendo comparar con las décadas de los 50 y los 60, hasta entrados los años 70, cuando lo que estaba en juego tenía mucho más que ver que ahora con las convicciones, con las ideas, con un plano ético, de involucramiento en el destino colectivo, en la lucha por la igualdad, por la distribución, por el protagonismo, en fin, por el poder. No estaba en juego únicamente la ingeniería financiera, sino que tenía mayor centralidad el planteo ético-ideológico.
Que dentro de ese marco ético-ideológico no todas las opiniones fueran similares, es lógico, no es esa la cuestión. La cuestión es reconocer un modelo de época donde todavía los ideales guardaban algún valor. La cultura de lo exclusivamente material se acentúa a partir de la crisis del petróleo.
Pasemos revista raudamente por aquel proceso por el cual el mundo pasa de la etapa de los ideales solidarios y comunitarios al materialismo, el individualismo y la noción del corto plazo exacerbados. Ya se mencionó el proceso de descolonización afroasiática guiado por objetivos de emancipación y participación. Durante los años 50 y 60 tienen lugar en la Iglesia Católica algunas reformas que la acercan a sus seguidores, impulsadas básicamente por el Papa Juan XXIII, y que culminan en el Concilio Vaticano II. Se trata, sin duda, de movimientos de apertura que conmueven la relación entre la cima de la Iglesia y la feligresía católica y van creando el contexto para la aparición del movimiento de Curas del Tercer Mundo y de la Teología de la Liberación. En 1959 entra Fidel Castro en La Habana. El modesto pero tenaz ejército de Vietnam doblega a los EE.UU., que pierden la guerra moralmente en la opinión pública de su propio país, especialmente entre los jóvenes pacifistas, antes que en el terreno militar. Malcolm X desde una iniciativa violenta lanzada desde el norte y Martin Luther King, un pacifista del sur de los EE.UU., encabezan sendos movimientos en pos de la igualdad racial. En Europa, el año 68 alberga el Mayo Francés del lado occidental y la Primavera de Praga al oriente de la llamada “cortina de hierro”. Todos estos son movimientos protagonizados por enormes masas de jóvenes que demandaban igualdad, y lo hacían desde expresiones colectivas. Es decir, el mundo movilizado detrás de valores no materiales ni individuales.
Del otro lado, el poder financiero que recibe el impacto de esta movilización, y más tarde eclosiona con la crisis del petróleo y necesita acortar los plazos de la revolución tecnológica, de modo que la producción se vaya independizando de la provisión de combustibles fósiles como la principal fuente de energía. Los petrodólares por una parte, y la deuda externa que contraen las dictaduras latinoamericanas de los años 70, constituyen las principales fuentes de financiamiento de aquella revolución tecnológica.
Cuando, superada la etapa de las dictaduras, resurgen regímenes constitucionales en América Latina, nos encontramos con la demanda social de políticas estatales eficaces, contenida bajo la presión empresario-militar durante muchos años, pero al mismo tiempo nos encontramos con Estados sumamente debilitados que resultan incapaces de satisfacer esa demanda creciente, lo que lleva a la pronta deslegitimación de las experiencias surgidas de esta primera etapa de gobiernos electos por el voto popular en América Latina durante los años 80.
Ganan así legitimidad electoral las recetas neoliberales de los 90, y se convierten en la segunda fase del ajuste estructural. Los años 2000 nos encuentran ante su tercera fase. La primera destruyó los aparatos productivos de capital privado nacional, la segunda se apropió del sector estatal de la economía, y la tercera procura apoderarse de los recursos naturales que el Tercer Mundo atesora.
El instrumento del nuevo sujeto social capaz de interpelar a este poder económico-financiero que no sólo ha tomado el lugar del Estado, sino, más grave aún, del sentido común, ese instrumento es la política. Pero para ello, para que la política recupere legitimidad y credibilidad social, debe volver a poner como punto número uno de su agenda la lucha por el bien común. Por definición, la política debe expresar un modelo de sociedad por encima de los intereses sectoriales o corporativos. Desde el momento en que los políticos se encargaron de prostituir la propia naturaleza de la política, esa esencia no corporativa, para pasar a hacer política en su propio beneficio, se convierte en un sector más. Se pierde la noción del bien común y la sustancia de la política se desnaturaliza. Por eso, quienes pasan a ocupar el lugar de la política son los mercados y los medios masivos de comunicación. Los mercados no cohesionan a las sociedades en torno de valores, sino que discriminan, dividen y excluyen según las posibilidades económicas de cada uno. Volver al bien común, a la virtud, a la polis. A las convicciones, a las vocaciones, a los valores, es el desafío para enfrentar esta etapa de la Humanidad, signada por el materialismo extremo, por la extrema concentración de lo material. No tiene sentido reconstruir una autoridad pública estatal que no esté fundada en valores éticos. Ese es el desafío.
Elementos esenciales del Estado moderno
El concepto de Estado moderno supone la existencia de tres elementos esenciales: la población que habita en un determinado territorio y que se interrelaciona para construir un orden colectivo partir de un sistema de poder o autoridad pública. Esa autoridad pública tiene que estar unificada y tiene que ostentar el monopolio legítimo de la fuerza, lo que no necesariamente se limita al uso de la violencia física. El tener autoridad para garantizar el cumplimiento de una sentencia judicial o de una resolución administrativa es una manera de ejercer la fuerza propia de la autoridad pública que la población, en un determinado territorio, reconoce como legítima.
Ese sistema único de poder, en un Estado unitario implica una sola autoridad nacional para todo el territorio; en un Estado federal implica la coexistencia de distintos niveles de autoridad, pero todos ellos remiten al principio de unidad, y de él vamos al concepto de soberanía. El otro elemento esencial del Estado moderno es la soberanía. Y la soberanía tiene dos caras; una cara externa: no hay ninguna autoridad que sea superior a la soberanía estatal; y al mismo tiempo un concepto interno: hacia adentro no hay nadie que tenga más autoridad que la autoridad estatal. Esto es lo que dice la teoría política. Aunque en realidad, con sólo mencionar que la cadena internacional Wal-Mart ostenta tres veces el presupuesto de Chile, veremos que en esta etapa del mundo es muy difícil ejercer soberanía política con tal desbalance de poder a favor de los grupos económicos. La soberanía, como derecho de un país a definir su destino, se ve cada vez más relativizada. La capacidad de un país como Bolivia, por ejemplo, que llegó a representar el 0,07 % de la economía mundial bajo sus sucesivos gobiernos coloniales, de incidir sobre el mundo haciendo respetar su visión y sus derechos, se tornaba casi una misión imposible hasta el advenimiento, en 2006, del Presidente de origen indígena Evo Morales.
Entre otras cosas, por esto se termina de deslegitimar el Estado nacional. Porque se pierde el elemento central que es la soberanía, esa capacidad estatal de ejercer poder con autonomía de otros poderes. Y desde el momento que empiezan a aparecer, se desarrollan y se consolidan esos otros poderes, en un determinado momento cuestionan al Estado, después se ponen al mismo nivel y por último lo sobrepasan. El Estado comienza a perder legitimidad desde que deja de garantizar prerrequisitos de ciudadanía como la educación pública o la seguridad social, contratos básicos constituyentes de tal.
Desde el momento en que se quiebran estos tres contratos estructurantes de la ciudadanía social con garantía estatal —el tributario, el financiero y el previsional— se quiebra la legitimidad del Estado por más que tengamos elecciones; por más que podamos votar presidente, legisladores, intendentes y todo eso.
Ahora bien, el hecho de que estos contratos fueran violados, el hecho de reconocer la crisis de legitimidad social de la política y del Estado, no implica que tenga que desaparecer la necesidad de construir o re-construir la autoridad pública. Es más, el derrumbe de aquellos “paraguas” protectores como la pertenencia a uno de los bloques, a un Estado nacional, y a un partido político, nos coloca ante la oportunidad histórica de diseñar nuevos patrones organizadores del orden social. De construir un nuevo sujeto democrático, a partir de una subjetividad mayor aún, más sólida aún que la anterior, desde el momento en que ya no contamos con las mallas de protección de nos solucionaban las cosas desde “arriba”, y no desde “adentro” de los propios sujetos.
Teníamos, por un lado, la disputa ideológica propia de la Guerra Fría, el bloque de pertenencia, el Estado protector o el partido político que lo definía todo por sí mismo, como fuentes de contención del sujeto, y por lo tanto justificativos también de su debilidad. En su reemplazo, el mercado, como exacerbación del individualismo, y al mismo tiempo de la incertidumbre, de la sensación de crisis y desamparo permanentes. Mi tesis es que, entre ambos extremos —el del colectivismo y el individualismo— de lo que se trata es de fortalecer la relación entre sujetos, la intersubjetividad. Sujetos que se contienen a sí mismos, pero que no pueden dejar de atender solidariamente los derechos fundamentales de los demás sujetos que conforman la comunidad en la que viven y conviven. Este reconocimiento de subjetividad, de ciudadanía, es el que marcará los confines, los alcances y los contenidos de esta nueva autoridad pública, de esta nueva comunidad estatal, de alguna manera, una nueva “polis”, cuya extensión estará dada por su capacidad de reconocimiento, su capacidad de garantizar ciudadanía. Implica reconocimiento de la individualidad, y al mismo tiempo implica la relación colectiva y solidaria.
La nueva autoridad pública no es el Estado–nación que sustituyó al absolutismo, ni el Estado Westfaliano, ni el Estado benefactor tal como lo conocimos. Se trata de una nueva combinación de sus elementos básicos, población, territorio y autoridad, desde una perspectiva que tiene puntos de contacto con el concepto de “polis” o “ciudad-estado”. Lo que no quiere decir, obviamente, que debamos retrotraernos al siglo V a.c.
La ciudad-estado llegaba hasta donde llegaba la autoridad estatal. Ahora, si la autoridad estatal no garantiza educación, salud, oportunidades, no habrá comunidad estatal. En tal caso, el sujeto excluido debe luchar por el reconocimiento. Y ése es el desafío de la construcción del orden comunitario que remplace al orden colapsado.
Dada la expansión de las grandes multinacionales, además de crear desde cada sujeto y desde la intersubjetividad, también habrá que hablar de una ciudadanía que traspase las fronteras nacionales. En nuestro caso, una ciudadanía sudamericana.
El espacio dejado por el debilitamiento de los Estados-nación, está siendo ocupado por otras fuentes de poder como son las ambiciones del mundo financiero, del mundo corporativo. Hoy pareciera que estas nuevas naciones las va a manejar Bill Gates desde Microsoft, en el mejor de los casos1. Es quien va a intermediar entre el capital y el trabajo, que es una de las funciones básicas de los Estados.
Hay que ser cuidadosos en el análisis de estas propuestas como la de Bauman sobre “la modernidad líquida”. Él es sociólogo y aplica un concepto de la física. No es que los líquidos no tengan forma, sino que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Las personas no somos líquidos ni gaseosos, somos personas, y tenemos derecho a la dignidad más allá de que el mundo sea o deje de ser bipolar. Tenemos que analizar esto con cuidado, para no terminar siendo funcionales a algo que no tiene que ver con la persona humana. Una discusión verdadera es la que plantea el francés Michel Albert, entre el capitalismo anglosajón y los capitalismos renano y japonés. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de Naciones Unidas sigue teniendo sentido, la persona sigue siendo el centro y el foco de todas las cuestiones. La economía está subordinada a la política, la política busca el bien común y debe estar al servicio de la persona humana. Ella sigue siendo el centro de todas las cosas o, como plantea Bauman, en la modernidad líquida ya no importa la moral, no importa la madre, no importa la familia, lo único que importa es ganar dinero. Éste es el fondo de la cuestión. Y esto se ve con toda claridad hoy, por ejemplo, en el tema del petróleo. Hasta que se produjo la crisis en el precio del petróleo, “el mundo era sólido”: el precio del barril lo fijaba la oferta y la demanda, como manda la teoría económica clásica; los barriles eran barriles físicos. A partir de ese momento aparecen los “mercados a futuro”, es decir, los precios se fijan en el mercado financiero, el mercado futuro, el mercado virtual. Y hoy, estos mercados virtuales mueven capitales por volumen diez, veinte o cien veces superior que el mercado físico. ¿Cuál es la consecuencia? El desborde artificial de los precios como forma de financiar el déficit de los EE.UU. y sus aventuras bélicas, por parte de toda la comunidad mundial.
1 Recomendamos Lectura n° 8, “Los desafíos del futuro”, Carlos Raimundi.