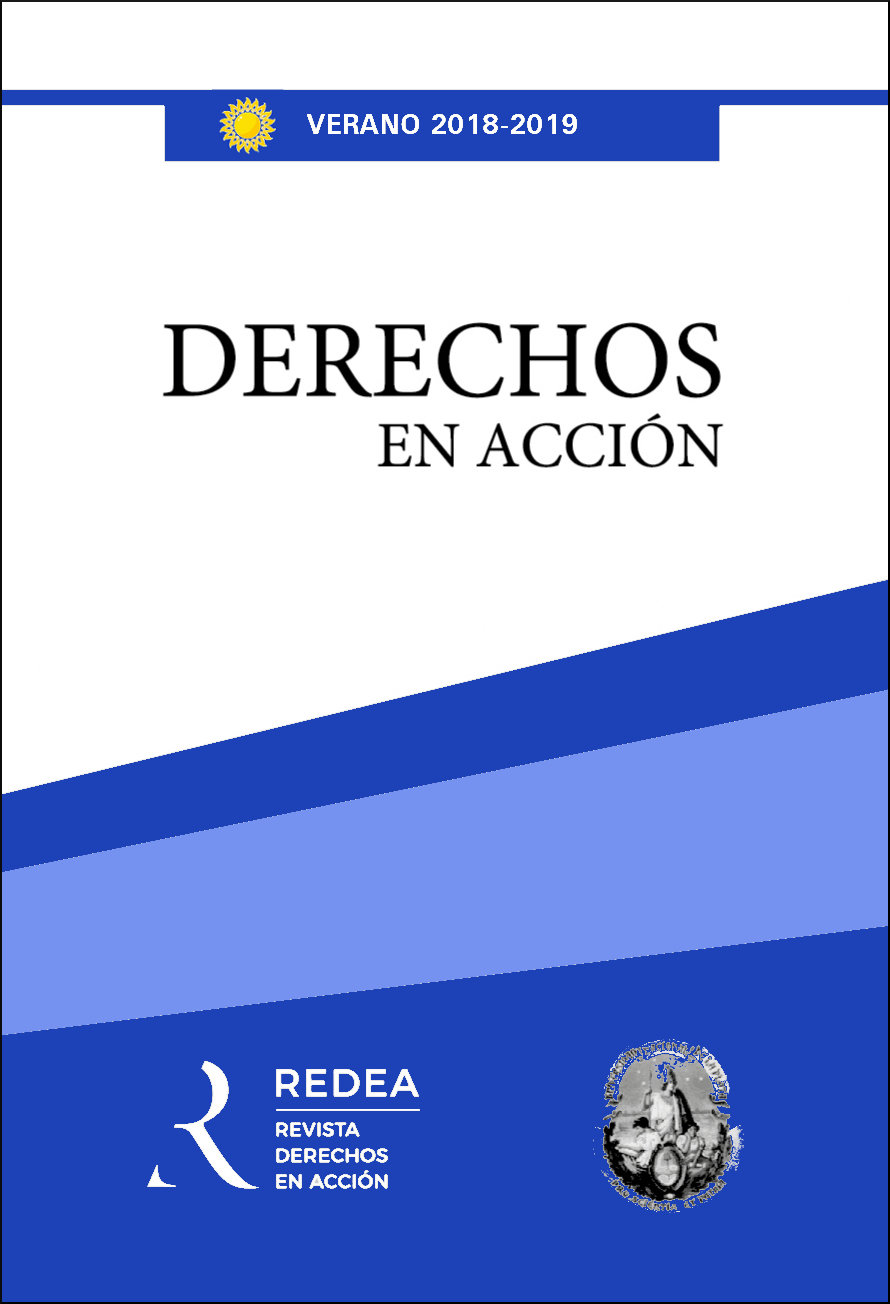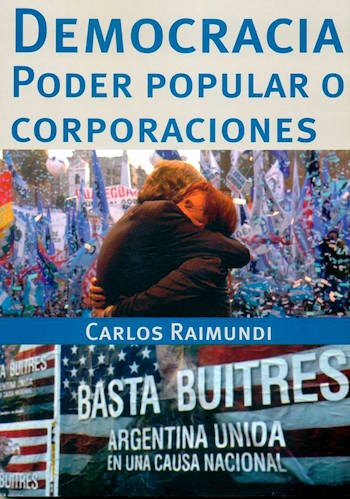Carlos Raimundi analiza en esta nota el retroceso civilizatorio al que asiste el mundo bajo la ofensiva del neoliberalismo y su consecuencia natural, el neofascismo, sobre el modelo de Estados que intervienen para poner límites al poder económico, favorecer la igualdad y estimular la creación de un ambiente propicio para las libertades personales.
Por Carlos Raimundi*
(para La Tecl@ Eñe)
El costado mítico de la expresión “políticas de Estado”
Comienzo con un tema que aflora en muchas de nuestras conversaciones cotidianas con amigos, parientes y vecinos, y se refiere a esa idea de que los problemas de Argentina se solucionarían si fuéramos capaces de ponernos de acuerdo en los temas fundamentales y lleváramos adelante entre todos una política común, como hacen otros países.
Es una idea que suena muy bien y que, en teoría, todos suscribiríamos. Pero, en realidad, son cada vez menos los países que diagraman políticas de Estado. Ha sido tan descomunal la injusticia desatada por el capital financiero globalizado y la exclusión social sobreviniente, que una grieta semejante a la que vivimos en Argentina y en América Latina se ha desatado en múltiples regiones, tradicionalmente más estables. En segundo lugar, las políticas de Estado, es decir, aquellas que expresan un consenso generalizado de la sociedad política y que por lo tanto no están expuestas a ser cambiadas bruscamente cada vez que asume un gobierno distinto, son propias de regímenes que han consolidado la hegemonía por parte de algunos de los sectores en pugna y que han constituido un bloque de poder lo suficientemente firme como para garantizar, a su vez, la estabilidad a mediano y largo plazo de esas políticas comunes. Pero en países como los de nuestra región, donde todavía está en disputa la concepción de reinstituir colonias o consolidar naciones soberanas con autonomía de criterio de sus pueblos, cada uno de los temas, aun los que debieran ser más compartidos, como las políticas de educación, de salud o de vivienda, está teñido por esa disputa ideológica primaria que tiene que ver con el modelo de sociedad. Por eso resulta tan difícil el acuerdo, y por eso resulta tan difícil también disipar la llamada ‘grieta’ existente entre esas dos concepciones de sociedad.
El derrumbe de los símbolos
En 1989 cayó el Muro de Berlín, uno de los símbolos de la guerra fría. Transitoriamente, pareció que el mundo pasaba de la coexistencia de dos polos a la unipolaridad de los EE.UU. La economía de mercado y la democracia electoral aparecían como los nuevos paradigmas organizadores del llamado nuevo orden mundial. Las dos administraciones del presidente Bill Clinton fueron la expresión de este paradigma a través de la formación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los tratados bilaterales y multilaterales en ese mismo sentido y los acuerdos para proteger la inversión extranjera y especialmente para desregular la circulación del capital financiero globalizado. Se aparentaba una relación amigable entre los Estados, pero, en la realidad, aquellas coordenadas sirvieron para destruir los modelos de desarrollo autónomo tan trabajosamente construidos en los países dependientes durante la etapa del capitalismo industrial. En esa etapa anterior, la del Estado de Bienestar, se establecía, por un lado, la primacía del capital por sobre la masa de salarios, pero, al mismo tiempo, se mantenían ciertos niveles de inclusión social y estabilidad política. Además, la figura del Estado de Bienestar se tornaba necesaria ante el riesgo de la expansión del comunismo. Pero dejó de serlo una vez que éste fue doblegado.
En la década de los 90, el capitalismo triunfante se desplazó definitivamente de su fase productiva a la financiera. La ganancia centrada en la producción de bienes y servicios pasó a basarse en la libre circulación de activos financieros. Lo cual, sumado a la revolución tecnológica y a la ideología dominante del neoliberalismo, suprimió la idea del ingreso universal como elemento forjador del estado de bienestar, y generó la exclusión de millones de trabajadores, cuyas familias engrosaron los bolsones de pobreza, hambre y desamparo.
Fue así que aquel “nuevo orden”, que había prevalecido sobre el llamado socialismo real, mostró las garras feroces del capitalismo real, multiplicando situaciones de crisis en distintas áreas del planeta. Así como en 1989 caía uno de los símbolos de la guerra fría y la bipolaridad, el 11 de septiembre de 2001 –tan sólo doce años después- se derribaba el mayor símbolo de la posguerra fría y la unipolaridad con los atentados a las Torres Gemelas.
La tortura como instrumento de la seguridad
La respuesta del entonces nuevo presidente de los EE.UU., George W. Bush, fue remplazar el paradigma del libre comercio por el de la seguridad nacional. Por primera vez, los EE.UU. aparecían vulnerables a un ataque externo. Y lejos de preguntarse cuáles eran las razones de la desconfianza, el temor y el rechazo que generaban en una gran parte del mundo, adoptaron una posición defensiva, guiada por una lógica muy particular: la mejor manera de defenderse de una posible agresión era agredir primero, dando nacimiento al concepto de la guerra preventiva. El mundo arriba así, a comienzos de este siglo, a una primera fase de lo que llamo “retroceso civilizatorio”: el fin de un largo período histórico de elevación moral de la humanidad, marcado por el proceso de humanización de las penas. Entre otros logros, se había avanzado hacia la abolición de los tormentos, es decir, se condenaba la tortura como método permitido de punibilidad estatal. Se partía de la convicción de que ningún beneficio obtenido en favor de la seguridad nacional o internacional por medio del vejamen a una persona humana, sería superior al daño simbólico y moral causado a todo el género humano si se sometía a un ciudadano o ciudadana a un sufrimiento extremo y despiadado. Esto no quiere decir que no existieran casos individuales y colectivos de tortura, pero eran condenados moral y jurídicamente. En cambio, a partir de la Agenda Nacional de Seguridad establecida por el presidente Bush desde 2002 en adelante, la tortura es homologada como método legítimo de obtener información en defensa de la seguridad perdida. El país que hasta ese momento aparecía como portador de los estandartes libertarios más elevados, informa al mundo que las libertades fundamentales de la persona humana deben sacrificarse a expensas de los dispositivos de control que ese país estableciera para preservar su seguridad nacional.
El fin del debido proceso
Asimismo, como supuestos custodios de los valores ético-políticos de occidente, los EE.UU. siempre dijeron representar las garantías procesales como la defensa en juicio, la presentación de pruebas o la portación de la verdad como justificación de sus acciones políticas. Sin embargo, su participación en Irak y Afganistán luego del 11-S, demuestran la falsedad de estas premisas “occidentales” frente al “fanatismo y la irracionalidad de Medio Oriente”. Es así que mintieron en cuanto a la existencia de armas químicas en Irak para justificar su intervención en ese país. Y eliminaron el cuerpo asesinado de Bin Laden sin dar lugar a ninguna garantía procesal propia de los derechos humanos universales. Esto no está dicho en defensa del personaje, sino para desenmascarar la hipocresía que hay detrás de los slogans a partir de los cuales nos colonizan.
El fin del principio de inocencia, la judicatura cambia de doctrina al servicio del poder económico
El modelo penal que conocemos se fue moldeando con el avance del capitalismo y la revolución industrial. La miseria derivada del primero y las concentraciones urbanas formadas a partir de la segunda, multiplicaron los delitos contra la propiedad privada en las mayores ciudades. Y, si bien la burguesía no estaba dispuesta a tolerarlos, las corrientes de pensamiento más humanistas influyeron para que a la injusticia del sistema de explotación económica no se sumara la impiedad del sistema penal.
Se consolidó así el principio de presunción de inocencia. Si bien era dañino que el culpable de un delito permaneciera libre, más dañino aún para un régimen liberal, era que un inocente fuera privado injustamente de su libertad.
Hoy, junto con la preeminencia del valor seguridad por sobre el de la libertad y la dignidad de las personas, el principio de inocencia ha cedido su lugar a la presunción de culpabilidad. Sobre todo si se trata de funcionarios que hayan cuestionado la hegemonía del poder financiero, o de líderes cuyas políticas públicas pusieran límites a su voracidad.
Lejos de su finalidad inicial de ser un contrapeso de posibles abusos, el poder judicial contra-mayoritario, termina gobernando en última instancia, con más poder que la propia voluntad mayoritaria del pueblo.
Si la evolución del liberalismo político hubiera sido verdaderamente democrática en lugar de haberse hincado ante los poderes oligárquicos, los sistemas penales estarían mucho más preparados para conjurar los delitos del poder sobre la propiedad colectiva de los pueblos –centros de salud, escuelas, vivienda, seguridad social- y los derechos de los pueblos a acceder a ella, que sólo enfocados en sancionar los delitos contra la propiedad individual. Si así fuera, estaríamos ante estándares de desarrollo e igualdad mucho más elevados, y los delitos contra la propiedad individual disminuirían contundentemente.
Corolario, el retroceso civilizatorio
Algo semejante está sucediendo en América Latina respecto de los abusos de las enmiendas constitucionales en los que los poderes derivados se apropian de la facultad constituyente desvirtuando el espíritu de las constituciones populares. Y también respecto de los abusos de los decretos emanados del poder unipersonal sobre las leyes como construcción colegiada.
Todo ello va en dirección de la concentración del poder, es decir, en detrimento de la distribución del mismo que buscaban aquellas nacientes repúblicas liberales. Se trata de un retroceso de tintes monárquicos. Pero, a diferencia de las antiguas monarquías que gobernaban sociedades menos complejas, los actuales modelos de poder concentrado están hechos a la medida de sociedades fragmentadas, con el fin de disciplinarlas. Es decir, despojarlas de todo instrumento de autonomía y pensamiento crítico que ponga en cuestión los intereses dominantes.
En este categórico antagonismo entre modelos de sociedad reside la mentada grieta ideológica que impide la formulación de políticas de consenso. El poder concentrado, una vez que ha cooptado el sentido común de vastos sectores sociales, construye la muletilla de que “hay que ponerse de acuerdo”, “no me hagan participar de disputas que me son ajenas”, con la finalidad de poner en ridículo a quienes sostenemos que no hay campo común con quienes procuran sociedades injustas y dominadas.
Para nosotros, un Estado que interviene para poner límites al desenfreno del poder económico, favorece la igualdad, y esto estimula la creación de un ambiente propicio para las libertades personales. Ellos, en cambio, necesitan ocupar el Estado para que abdique de sus funciones sociales y reguladoras de la economía. Y que ese mismo Estado desertor en lo económico, refuerce sus atributos represivos, para un mayor control, disciplinamiento, ausencia de pensamiento crítico y de autonomía personal.
Es a esta ofensiva del neoliberalismo y su consecuencia natural, el neofascismo, a lo que llamo retroceso civilizatorio.
Buenos Aires, 5 de febrero de 2018
Publicación original en La Tecla Eñe
*Ex diputado FpV, secretario general del Partido SI.