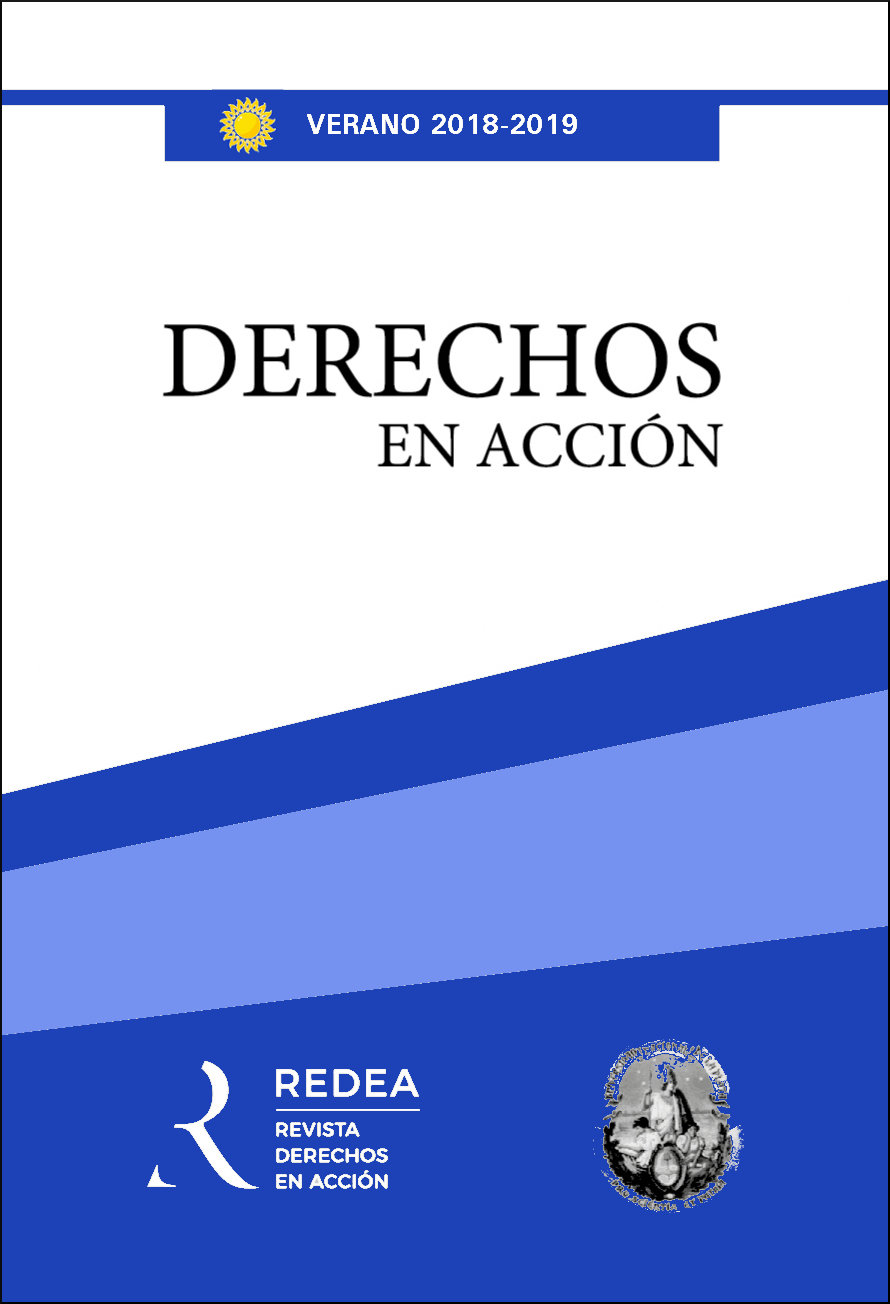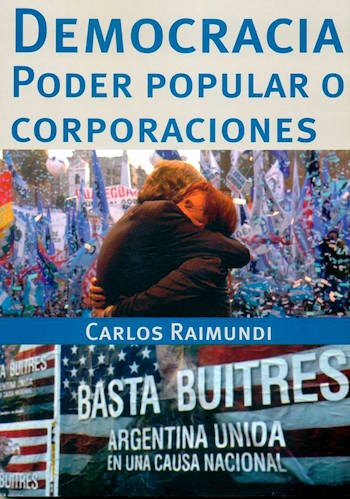Fantasía y realidad en el “progreso” latinoamericano
Ricardo Aronskind, investigador docente UNGS-UBA
Sin duda no es fácil encontrar los denominadores comunes de una serie de países latinoamericanos cuyos gobiernos dicen no coincidir con los parámetros de la derecha neoliberal. Es más claro decir qué cosa no son que construir una categoría en base a valores positivos.
Lo que permite englobar en una misma categoría a estos gobiernos es que: a) no sostienen una alineación automática con Estados Unidos y b) no suscriben las creencias neoliberales en “estado puro”, entre otras cosas, porque el programa neoliberal fue ampliamente realizado en buena parte de la región. Estos dos elementos, evidentemente, no alcanzan para afirmar que un gobierno sea “progresista”.
Para hablar de progreso en sentido afirmativo, en América Latina, deberían considerarse al menos 3 dimensiones estrechamente vinculadas: la económica, la social y la cultural. En la primera, ser progresista es aspirar a cambiar lo que se produce, cómo se distribuye, y cómo se intercambia con el mundo. En lo social, el progreso es rechazar de plano las sociedades polarizadas e injustas que caracterizan a la región y formular un programa de reparación acelerada de esas inequidades. En lo cultural, es rescatar en un sentido amplio las capacidades creativas locales como forma de participar en forma no alienada en la mundialización en curso. En base a estos criterios debería juzgarse la “progresividad” de los gobiernos latinoamericanos. Si los plazos de los gobiernos “progresistas” para disminuir la pobreza se miden en interminables décadas, las diferencias con los “conservadores” tienden a la insignificancia.
Cuando se observa la realidad del subcontinente, surge la imagen de una región que agrega escaso valor a su producción, que genera aún menos conocimiento científico y tecnológico –y que es por lo tanto absolutamente dependiente de los países centrales-, que vende cosas mayormente primitivas en el mercado mundial, y que presenta una distribución muy desigual del ingreso. En el campo de las ideas, la pobreza también es grande, por lo que se recurre frecuentemente a recetarios inadecuados, elaborados en los países que “piensan” por nosotros.
Pero interesa aquí ir al núcleo del razonamiento que ve en una actitud “abierta” hacia la inversión extranjera el camino hacia el progreso y el futuro. De esta forma se reintroduce en un debate sobre el actual “progresismo” regional el arraigado mito del carácter modernizador automático del capital extranjero. Muchos latinoamericanos piensan que la inversión extranjera implica necesariamente producción, empleo, modernización tecnológica, incremento de las exportaciones, aumento del nivel de vida y del consumo, etc.
Si se acepta esta premisa, un gobierno “progresista” que además quiera ser modernizante, deberá hacer todo lo posible para atraer la inversión externa. Será ella, y no el esfuerzo local, quien removerá el atraso. A pesar de que no hay ninguna demostración disponible que permita sostener esto con seriedad, los 30 años ininterrumpidos de propaganda neoliberal masiva han dejado su huella en el sentido común de la sociedad.
En Argentina, los ´90 fueron años de fuerte “inversión extranjera”, que acompañó a un acelerado proceso de endeudamiento externo público y privado, de fuerte déficit comercial, de extranjerización de la economía, de destrucción en masa de puestos de trabajo y en general de una profundización de los rasgos más típicos del subdesarrollo. Chile, modelo de todos los neoliberales y “modernizadores” que se precien, es un país subdesarrollado, socialmente muy desigual, que exporta mayormente productos primarios, y que tiene como principal mérito no haber sufrido ninguna crisis macroeconómica en los últimos 25 años (lo que no nos habla de “progresismo”, sino de sensatez en el manejo de las coyunturas económicas). México, que no puede ser acusado de rechazar la inversión extranjera –menos aún a partir de la firma del tratado de integración con Estados Unidos en 1994-, no ha logrado dinamizar su subdesarrollada economía a pesar de la industria “maquiladora”, constituída básicamente por armadurías ubicadas en la zona al norte del país donde se concentran las inversiones de las multinacionales norteamericanas.
El mito del capital extranjero “que trae progreso y modernización” se basa también en la confusión existente entre los distintos tipos de inversión externa. Se pone en una misma bolsa a la inversión financiera, -volátil, típicamente especulativa-, a la compra de empresas ya existentes por parte del capital extranjero –las llamadas “fusiones y adquisiciones”, que no agregan nada a la riqueza y el empleo ya existentes- y la “inversión nueva” que es cuando realmente se instala una nueva planta y efectivamente se crean empleos. Incluso esta última debería ser analizada con detenimiento, evaluando tanto los beneficios como los problemas que trae aparejados (véase, sólo como ejemplo, los proyectos de minería a cielo abierto y otros ambientalmente negativos).
Es esta “inversión nueva”, la que la gente imagina cuando le dicen “inversión extranjera”. Sin embargo ésa constituye una fracción menor de la inversión total en nuestro país y en la región. La mayor parte de la “inversión extranjera” suele generar distorsiones cambiarias, financieras y productivas que han sido en parte causantes de las crisis vividas localmente.
Como Latinoamérica no ha contado históricamente con un empresariado que la insertara exitosamente en la división internacional del trabajo, ni con estados eficientes, capaces de conducir con claridad un proceso de modernización productiva y social, el argumento de la “modernización” importada, es decir, introducida desde afuera, se vuelve atractivo. Echar mano a los “milagros” (el petrolero, el sojero, la “catarata” de inversiones extranjeras, etc.) es un deporte regional que no hace distingos entre gobiernos “progresistas” y conservadores. Precisamente esa tendencia a fantasear atajos hacia el “primer mundo” es la contrapartida de la impotencia para hacer cosas concretas que nos alejen del atraso.
Probablemente sea duro admitir las severas dificultades para avanzar hacia el progreso en América Latina, pero es infinitamente más sano que inventar que existe –allí afuera- una “globalización bondadosa” que está clamando por venir a desarrollarnos, o que existe, aquí adentro, abundancia de “progresistas” que actúan como tales.
Lo que permite englobar en una misma categoría a estos gobiernos es que: a) no sostienen una alineación automática con Estados Unidos y b) no suscriben las creencias neoliberales en “estado puro”, entre otras cosas, porque el programa neoliberal fue ampliamente realizado en buena parte de la región. Estos dos elementos, evidentemente, no alcanzan para afirmar que un gobierno sea “progresista”.
Para hablar de progreso en sentido afirmativo, en América Latina, deberían considerarse al menos 3 dimensiones estrechamente vinculadas: la económica, la social y la cultural. En la primera, ser progresista es aspirar a cambiar lo que se produce, cómo se distribuye, y cómo se intercambia con el mundo. En lo social, el progreso es rechazar de plano las sociedades polarizadas e injustas que caracterizan a la región y formular un programa de reparación acelerada de esas inequidades. En lo cultural, es rescatar en un sentido amplio las capacidades creativas locales como forma de participar en forma no alienada en la mundialización en curso. En base a estos criterios debería juzgarse la “progresividad” de los gobiernos latinoamericanos. Si los plazos de los gobiernos “progresistas” para disminuir la pobreza se miden en interminables décadas, las diferencias con los “conservadores” tienden a la insignificancia.
Cuando se observa la realidad del subcontinente, surge la imagen de una región que agrega escaso valor a su producción, que genera aún menos conocimiento científico y tecnológico –y que es por lo tanto absolutamente dependiente de los países centrales-, que vende cosas mayormente primitivas en el mercado mundial, y que presenta una distribución muy desigual del ingreso. En el campo de las ideas, la pobreza también es grande, por lo que se recurre frecuentemente a recetarios inadecuados, elaborados en los países que “piensan” por nosotros.
Pero interesa aquí ir al núcleo del razonamiento que ve en una actitud “abierta” hacia la inversión extranjera el camino hacia el progreso y el futuro. De esta forma se reintroduce en un debate sobre el actual “progresismo” regional el arraigado mito del carácter modernizador automático del capital extranjero. Muchos latinoamericanos piensan que la inversión extranjera implica necesariamente producción, empleo, modernización tecnológica, incremento de las exportaciones, aumento del nivel de vida y del consumo, etc.
Si se acepta esta premisa, un gobierno “progresista” que además quiera ser modernizante, deberá hacer todo lo posible para atraer la inversión externa. Será ella, y no el esfuerzo local, quien removerá el atraso. A pesar de que no hay ninguna demostración disponible que permita sostener esto con seriedad, los 30 años ininterrumpidos de propaganda neoliberal masiva han dejado su huella en el sentido común de la sociedad.
En Argentina, los ´90 fueron años de fuerte “inversión extranjera”, que acompañó a un acelerado proceso de endeudamiento externo público y privado, de fuerte déficit comercial, de extranjerización de la economía, de destrucción en masa de puestos de trabajo y en general de una profundización de los rasgos más típicos del subdesarrollo. Chile, modelo de todos los neoliberales y “modernizadores” que se precien, es un país subdesarrollado, socialmente muy desigual, que exporta mayormente productos primarios, y que tiene como principal mérito no haber sufrido ninguna crisis macroeconómica en los últimos 25 años (lo que no nos habla de “progresismo”, sino de sensatez en el manejo de las coyunturas económicas). México, que no puede ser acusado de rechazar la inversión extranjera –menos aún a partir de la firma del tratado de integración con Estados Unidos en 1994-, no ha logrado dinamizar su subdesarrollada economía a pesar de la industria “maquiladora”, constituída básicamente por armadurías ubicadas en la zona al norte del país donde se concentran las inversiones de las multinacionales norteamericanas.
El mito del capital extranjero “que trae progreso y modernización” se basa también en la confusión existente entre los distintos tipos de inversión externa. Se pone en una misma bolsa a la inversión financiera, -volátil, típicamente especulativa-, a la compra de empresas ya existentes por parte del capital extranjero –las llamadas “fusiones y adquisiciones”, que no agregan nada a la riqueza y el empleo ya existentes- y la “inversión nueva” que es cuando realmente se instala una nueva planta y efectivamente se crean empleos. Incluso esta última debería ser analizada con detenimiento, evaluando tanto los beneficios como los problemas que trae aparejados (véase, sólo como ejemplo, los proyectos de minería a cielo abierto y otros ambientalmente negativos).
Es esta “inversión nueva”, la que la gente imagina cuando le dicen “inversión extranjera”. Sin embargo ésa constituye una fracción menor de la inversión total en nuestro país y en la región. La mayor parte de la “inversión extranjera” suele generar distorsiones cambiarias, financieras y productivas que han sido en parte causantes de las crisis vividas localmente.
Como Latinoamérica no ha contado históricamente con un empresariado que la insertara exitosamente en la división internacional del trabajo, ni con estados eficientes, capaces de conducir con claridad un proceso de modernización productiva y social, el argumento de la “modernización” importada, es decir, introducida desde afuera, se vuelve atractivo. Echar mano a los “milagros” (el petrolero, el sojero, la “catarata” de inversiones extranjeras, etc.) es un deporte regional que no hace distingos entre gobiernos “progresistas” y conservadores. Precisamente esa tendencia a fantasear atajos hacia el “primer mundo” es la contrapartida de la impotencia para hacer cosas concretas que nos alejen del atraso.
Probablemente sea duro admitir las severas dificultades para avanzar hacia el progreso en América Latina, pero es infinitamente más sano que inventar que existe –allí afuera- una “globalización bondadosa” que está clamando por venir a desarrollarnos, o que existe, aquí adentro, abundancia de “progresistas” que actúan como tales.